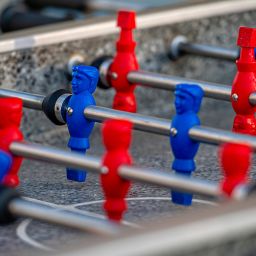La realidad de la salud pública estadounidense se manifiesta en toda su crudeza cuando las circunstancias se hacen adversas. Y, en los tiempos recientes, pocas circunstancias han sido tan desfavorables como la propagación del COVID-19. La severidad con que la epidemia se ha manifestado en los Estados Unidos no solo ha dejado en evidencia el sospechoso tratamiento político que se le ha dado desde el gobierno federal, sino también las grietas del entramado jurídico sobre el que se sustenta la atención médica a la ciudadanía.
En 2019, Rosana Hernández publicó desde el Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos (Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard) un revelador informe sobre la legislación lingüística en los Estados Unidos.
En él quedaba de manifiesto que la base jurídica fundamental para el apoyo lingüístico en materia de salud radica en la prohibición de cualquier discriminación por motivos de procedencia. De hecho, el Departamento de Salud de los Estados Unidos hablaba en 2001 de «servicios de atención sanitaria respetuosos con las necesidades culturales y lingüísticas». Esto implicaría la contratación de personal bilingüe, la oferta de servicios de interpretación para pacientes con dificultades para hablar inglés, la difusión de información escrita y oral sobre los derechos de los pacientes, y el empleo de materiales y letreros de fácil comprensión en los idiomas de los grupos con mayor presencia en la zona en que se prestan los servicios.
Ahora bien, la supuesta cobertura jurídica que otorgan las leyes federales encuentra una concreción muy diversificada en el nivel de los estados. En realidad, la legislación estatal y local es la vía por la que el sistema escapa del espíritu federal para entrar en una deriva en la que lo pragmático se entremezcla con lo ideológico en perjuicio de los pacientes hispanos. Explica Rosana Hernández que, en lo que se refiere a la lengua escrita, no existe un patrón común sobre qué tipo de textos relativos a la salud deben traducirse para los ciudadanos que no saben inglés. En este sentido, la legislación de Washington DC es la única que exige la traducción de todos los formularios y folletos, aunque no se presta atención a las vacunas, por ejemplo, excepto para el papiloma humano. Da la impresión de que la principal guía de los estados es abordar problemas médicos específicos, pero no adoptar criterios generalizables a cualquier situación o emergencia en beneficio de las minorías.
En cuanto a la lengua hablada, la asistencia en español –o en otras lenguas— suele depender del tamaño de la comunidad hispana o del porcentaje de pacientes que manifiestan preferencia por el español. En California, solo se considera la intervención de personal médico o de intérpretes bilingües cuando al menos el 5 % de la población habla un idioma distinto del inglés, como ocurre con el español, pero las dificultades operativas impiden que esto se cumpla en toda circunstancia. Así pues, ante una emergencia, los hispanos estadounidenses no tienen garantizada de forma general una atención que responda a sus necesidades básicas de información y comunicación en una lengua que no sea el inglés.
La realidad, la cruda realidad, la describió Glenn Martínez en 2015 al hablar de la existencia de un continuum idiomático para los hispanos en relación con los servicios de Salud que reciben: los monolingües en inglés reciben mejores servicios que los bilingües español-inglés y estos, a su vez, reciben mejores servicios que los monolingües en español. Así de triste. La razón de fondo muy probablemente no es lingüística, sino socioeconómica, pero no deja de haber un trasfondo ideológico que se cuela entre las rendijas de la legislación vigente.
Martínez, Glenn (2015). “Spanish in the U.S. Health Delivery System.” Informesdel Observatorio/Observatorio Reports IO/OR 013-09/2015SP. Instituto Cervantes at Harvard University. https://bit.ly/2RxDkd8