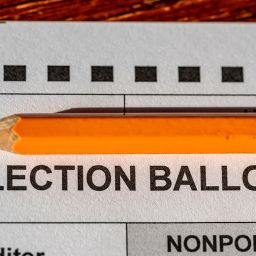La tragedia de la violencia armada en Estados Unidos se perpetúa dentro de una tradición mucho más sensible a los derechos individuales que a los colectivos, con supremacía de la autonomía personal y la esfera de lo privado.
En el condado de Fairfax (Virginia), a las afueras de Washington DC, se encuentra la sede de la Asociación Nacional del Rifle (conocida por sus siglas en inglés NRA). Entre una epidemia de centros comerciales, interminables hileras de casas individuales y amplias carreteras se sitúa el cuartel general de uno de los grupos de presión más efectivos en toda la industria americana del lobby. El edificio cuenta con su propia galería de tiro y un museo que narra la historia de Estados Unidos desde el punto de vista del plomo y la pólvora.
Las quince salas de exposición presentan una apabullante colección de tres mil “obras maestras” firmadas por Colt, Remington, Smith & Wesson, Winchester, Browning, Thompson o Garand. Aunque quizá la mejor forma de ilustrar la controvertida cultura de las armas en Estados Unidos sea uno de los recuerdos disponibles en la tienda de la entrada. Se trata de una típica pegatina para el coche que, traducida del inglés al español, dice: “No se trata de armas, se trata de libertad”.
Este es el efectivo framing que dentro del debate político en Estados Unidos alimenta el reiterado éxito de la Asociación Nacional del Rifle en su defensa de una industria multimillonaria que cuenta para su modelo de negocio con el menor control posible sobre sus ventas. No olvidemos que en los grandes debates públicos americanos, con su sofisticada inversión en seleccionar el vocabulario más favorable, suele ganar la posición que se resume en un solo eslogan frente a las que requieren prolijas explicaciones.
En el frente jurídico, la cultura de las armas en América se encuentra amparada en el marco del Bill of Rights (1791) por una interpretación reiterada del Tribunal Supremo. Esencialmente, el hecho de que Estados Unidos tenga una desastrosa plusmarca de armas de fuego en manos de particulares se basa en la Segunda Enmienda de la Constitución americana: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
No hay que olvidar que dentro de su pionera historia democrática, y al hilo de su desconfianza congénita ante cualquier acumulación de poder, los Estados Unidos de América fueron inicialmente reluctantes a contar con unas fuerzas armadas profesionales y permanentes. Con el autoritarismo británico de Oliver Cromwell muy presente, se querían evitar posibles amenazas pretorianas, desligadas de la ciudadanía, contra un sistema democrático basado, más allá de la ilustrada separación de poderes, en diferentes instituciones compartiendo un mismo poder.
Todos estos reparos y buenas intenciones desaparecieron a partir de la guerra de 1812, cuando las tropas inglesas convirtieron la Casa Blanca en una falla. La efectividad de confiar la seguridad nacional a una “milicia bien ordenada” empezó a quedarse arrinconada en un país que con el paso del tiempo terminaría por convertirse en la mayor potencia militar del mundo. Sin embargo, el inviolable “derecho del pueblo a poseer y portar armas” ha permanecido con todas sus dramáticas consecuencias.
Con menos del 5 por ciento de la población del planeta, Estados Unidos acapara entre 35 y 50 por ciento de las armas de fuego repartidas por todo el mundo en manos de civiles, de acuerdo a los datos comparativos que maneja el Small Arms Survey con base en Suiza. Por supuesto, el mercado americano se sitúa indiscutiblemente como el primero en términos de armas per cápita.
La “tierra de los libres” dispone de un arsenal privado estimado en 270 millones de armas de fuego (el equivalente a un arma para 9 de cada 10 estadounidenses). El segundo país en este escalafón es la India con 46 millones de armas repartidas entre cuatro veces más de población. Y aunque la NRA se empeñe en cuestionar que exista algún tipo de correlación, Estados Unidos sufre de la mayor tasa de homicidios por armas de fuego entre las naciones más desarrolladas del mundo.
Todos estos números, jalonados periódicamente por las más terribles matanzas, solo se explican dentro de una tradición nacional mucho más sensible a los derechos individuales que a los colectivos, con supremacía de la autonomía personal y la esfera de lo privado. En esencia, la NRA no hace más que reutilizar y actualizar el viejo gancho comercial de que “Dios creó a los hombres pero Samuel Colt los hizo iguales”. Mientras tanto, los sucesivos intentos en Washington para imponer mayores medidas de control se difuminan una y otra vez en la Colina del Capitolio.
Dentro de su virtuosismo a la hora de defender sus interés especiales en Washington, la NRA no se limita a cultivar su formidable influencia política –sobre todo en zonas rurales de plazas electoralmente muy disputadas– sino que ha empezado a batallar en cuestiones como la reforma sanitaria, la financiación de campañas, las regulaciones de Wall Street y, por supuesto, qué tipo de magistrados pueden hacer carrera en los tribunales federales. Hasta el punto de participar en pulsos no muy conocidas pero tan relevantes como impedir que las compañías de seguros puedan aplicar recargos a las pólizas que cubren a propietarios de armas de fuego.
Este polémico lobby, fundado en 1871 con la pretensión de mejorar la puntería de soldados y que tanto supo explotar la icónica imagen del actor Charlton Heston, dice contar con cinco millones de afiliados y un presupuesto anual de varios cientos de millones de dólares. Además de permitirse incluso el lujo de respaldar en elecciones legislativas a candidatos del Partido Demócrata, para frustración de los republicados tradicionalmente mucho más en sintonía con la Asociación Nacional del Rifle. Según insisten sus responsables, ellos son una organización no partidista solo interesada en acumular influencia con quién tenga en cada momento la mayoría en el Congreso federal.
El gran problema es que el precio de toda esa libertad absoluta, que de forma tan efectiva viene garantizando la NRA, es obscenamente alto pese a que Estados Unidos haya demostrado, una y otra vez, su disposición a pagarlo.