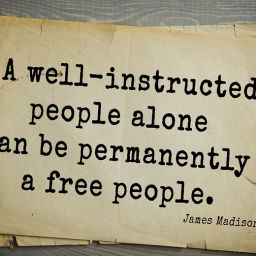El multimillonario entramado empresarial de Donald Trump logra poner a prueba todas las expectativas sobre las finanzas de los aspirantes a la Casa Blanca.
No taxation without representation fue el eslogan original utilizado a mediados del siglo XVIII para ilustrar el decisivo agravio compartido por las 13 colonias americanas dentro de su escalada de tensiones con Gran Bretaña. Desde entonces, la fiscalidad –y, por extensión, el tamaño de lo público en la vida de los estadounidenses– es una cuestión recurrente en los debates protagonizados por una nación con una intensa tradición de enfrentar, y muchas veces anteponer, derechos individuales sobre derechos colectivos.
En este frente, como en otros tantos, la campaña de Donald Trump no ha defraudado a la hora de romper esquemas. Sin obligación formal, casi todos los candidatos presidenciales desde 1976 han hecho públicas sus declaraciones de impuestos del año anterior como parte de los requisitos básicos de transparencia exigibles a todo aspirante a la Casa Blanca. En su mayor parte, la divulgación de esta información fiscal tiene lugar durante el calendario electoral en torno al 15 de abril. Jornada conocida como Tax Day, o último día para rendir cuentas sobre impuestos federales al temido Internal Revenue Service (IRS).
Esta práctica de transparencia, que siempre genera inevitables críticas, implica que los candidatos presidenciales en Estados Unidos comparten su información fiscal unos doscientos días antes de la tradicional cita con las urnas prevista para el primer martes tras el primer lunes de noviembre. A menos de un mes de las elecciones presidenciales del 2016, Trump no ha divulgado nada salvo una sucesión de explicaciones bastante poco convincentes para justificar su opacidad.
Este incumplimiento ha sido aprovechado por la campaña de Hillary Clinton para especular que quizá Trump no es tan rico como a él le gusta presumir (un patrimonio de 10.000 millones de dólares según el hiperbólico discurso del magnate que los cálculos de la revista Forbes reducen en estos momentos a 3.700 millones, en parte porque su apellido está dejando de ser una rentable marca comercial). La candidata demócrata también ha insistido en que el secretismo de Trump podría explicarse porque en realidad dona muy poco dinero a causas benéficas a pesar de presentarse como un magnánimo filántropo. O porque directamente tiene algo que ocultar.
En una de las “sorpresas de octubre” que se han acumulado en la recta final de esta excepcional campaña, el New York Times ha obtenido y publicado la declaración de impuestos presentada por Donald Trump en 1995. Los documentos, tan filtrados como confirmados, indican que el candidato republicano declaró ese año unas pérdidas por valor de 916 millones de dólares. Según las reglas fiscales de Estados Unidos, las consiguientes deducciones por esa sangría de números rojos le habrían permitido legalmente no pagar ni un dólar en impuestos federales durante 18 años.
La abultada cifra de 916 millones de dólares se explica porque tras el pelotazo urbanístico de la Trump Tower, en plena Quinta Avenida de Nueva York, el magnate se embarcó en una exuberancia irracional de pésimas inversiones especulativas. Con la consiguiente acumulación de multimillonarias pérdidas a comienzos de los años 90 por la mala administración de tres casinos en Atlantic City, el lanzamiento de su propia aerolínea y la inoportuna adquisición del Hotel Plaza de Manhattan.
Irónicamente, los bancos acreedores decidieron entonces que la opción menos ruinosa pasaba por mantener la marca Trump en esas propiedades, en lugar de desahuciar al auto-proclamado genio de las finanzas. Sin embargo, toda la reputación de que la marca Trump disfrutaba de una envidiable resistencia a prueba de bomba se ha visto cuestionada a tenor de los últimos escándalos de su campaña presidencial. Según un reciente estudio publicado por el Wall Street Journal, el “valor añadido” de la marca Trump ha retrocedido significativamente tras la divulgación de sus vergonzosos comentarios sexistas por parte del Washington Post. Un retroceso económico, también reflejado en las encuestas de intención de voto, que se amplificaría si Donald Trump termina perdiendo las elecciones del 8 de noviembre.
En el primer debate contra Hillary Clinton, Trump vino a reconocer la veracidad de su declaración de 1995. Y en su línea de presumir sobre cuestiones hasta ahora inéditas para un candidato a la Casa Blanca, llegó a argumentar que el no pagar impuestos federales demostraba lo smart (listo) que era. En el segundo debate, ha intentado reconducir su nihilismo impositivo recalcando que compensar pérdidas es una práctica perfectamente legal en Estados Unidos. Y que él paga una tremenda cantidad por toda clase de impuestos, más allá de su favorable balance en lo que respecta a federal income taxes.
Por si estas cuestiones de fiscalidad no fueran suficientemente problemáticas, el complejo entramado societario de Donald Trump examinado por la revista Newsweek también plantea toda clase de conflictivos intereses en caso de que el magnate se convirtiera en el próximo presidente de Estados Unidos. La Trump Organization, aunque es una compañía privada y por lo tanto no obligada a la transparencia requerida a otras sociedades, contaría con más de 500 empresas repartidas por todo el mundo.
Esto supone negocios en toda clase de países, desde Azerbaiyán hasta Panamá, y no siempre con socios impecables. Aunque en honor a la verdad, a pesar de todas estas conexiones internacionales, no se han encontrado evidencias de actividades ilegales. Pero también que muchos de estos intereses financieros no encajan fácilmente con los intereses de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Con todo, nada forzaría a que un eventual presidente Trump tuviera que distanciarse de su secreto imperio empresarial. Con la posibilidad perfectamente legal de intentar compatibilizar desde el despacho oval los intereses de su bolsillo con los intereses de Estados Unidos. Su tentativa solución para no convertirse en el presidente con el mayor conflicto de interés en la historia de los ocupantes de la Casa Blanca sería confiar la dirección de todo entramado societario a sus hijos. Y no hablar de negocios con ellos. Aunque esa decisión es una cuestión voluntaria más que una fundamental obligación ética.
La clave ante el complicado dilema planteado por las finanzas de Donald Trump es que no existe en Estados Unidos ninguna ley o restricción que le impida utilizar su campaña para hacer dinero o promover sus negocios desde la presidencia de Estados Unidos.