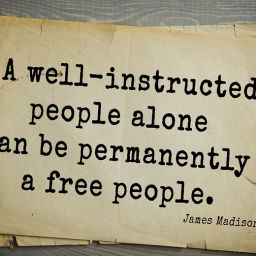El jueves 25 de enero, Trump anunció que había dado instrucciones a su Gobierno para que se impusieran aranceles del 20% a las importaciones. Estos días se están concretando las primeras medidas. Mientras que escribo este artículo (2 de abril) China anuncia que impondrá aranceles de hasta el 25% a productos agropecuarios estadounidenses, lo que perjudicará sobre todo a los granjeros del Midwest, un granero de maíz… y de votos para Trump.
Por su parte, la tregua que lograron los países de la UE el pasado 23 de marzo al librarse de los aranceles sobre el acero y el aluminio que anunció el presidente estadounidense vence el 1 de mayo y la amenaza se cierne ahora sobre los coches europeos. Trump no es el primer presidente estadounidense en proponer impuestos a las importaciones de automóviles como una manera de defender la industria doméstica.
En la década de 1980, Ronald Reagan también lo hizo cuando una primera oleada de importaciones japonesas sacudió los cimientos de la hasta ese momento invencible industria automotriz de Estados Unidos. Las medidas no lograron evitar que el antiguo Manufacturing Belt (cinturón industrial) con sede en Detroit se convirtiera en una región empobrecida, el Rust Belt (cinturón de óxido). La principal actividad económica de la zona estaba relacionada con la industria pesada y con la automovilística. La crisis económica que sobrevino en estos sectores de la economía estadounidense a finales de los años 70 y comienzos de los 80 dejó a varias ciudades de la región en una situación precaria. El sector más afectado y sobre el que se centraron los principales esfuerzos de recuperación fue el del automóvil.
En 1980 el «enemigo» económico extranjero era otro: la floreciente industria automotriz japonesa. Millones de consumidores estadounidenses estaban dejando de comprar a las firmas tradicionales de Detroit para comprar su primer coche Honda o Toyota, que se habían especializado en producir automóviles simples, pequeños y económicos, muy distintos de los enormes modelos devoradores de combustible que Estados Unidos vendía al mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para complicar más el panorama de la industria norteamericana, los precios de los combustibles se habían disparado después de la crisis árabe-israelí de 1973. El bajo consumo de los vehículos otorgó un atractivo especial a los autos japoneses, que hasta entonces eran vistos como meras curiosidades.
En 1980, al llegar Ronald Reagan al poder con un discurso nacional-proteccionista, los obreros industriales estadounidenses estaban sufriendo la primera de muchas oleadas de despidos. Al producirse la caída de las ventas, gigantes del sector como General Motors y Ford empezaron a despedir a miles de trabajadores. En 1979, Chrysler, la tercera firma más grande del país, se declaró en quiebra. Detroit se tambaleaba y el antiguo pistolero de Hollywood desenfundó su revólver proteccionista. Como ha hecho ahora Trump con los mineros del carbón o con los desencantados del cinturón del óxido, Reagan se presentó como un defensor del obrero estadounidense.
Ante la amenaza de una guerra comercial, en 1981, a los pocos meses de que Reagan se hubiese mudado al 1600 de Pennsylvania Avenue, Japón llegó a un acuerdo con el Gobierno estadounidense. Se anunció un «acuerdo voluntario de restricción de exportaciones». Japón se comprometió a limitar sus exportaciones a Estados Unidos a 1,68 millones de coches anuales. Reagan se llevó la gloria de haber sido el que había torcido el brazo a los japoneses y el que había logrado su aparente rendición. Sic transit gloria mundi. Pronto comprobaría que sus remedios iban a empeorar la enfermedad.
Como el público americano demandaba más y más coches japoneses, las grandes firmas niponas idearon estrategias para eludir el impacto de las restricciones proteccionistas. Hasta entonces se habían especializado en la fabricación de utilitarios y compactos de precio bajo. Ante las nuevas restricciones impuestas, Toyota, Honda y Nissan decidieron centrarse en otro segmento del mercado mucho más lucrativo que el de los coches pequeños y baratos. Crearon nuevas marcas exclusivas para sus autos, como Lexus de Toyota, Accura de Honda e Infiniti de Nissan. Así, a pesar de vender menos vehículos para acogerse a las restricciones negociadas con el Gobierno estadounidense, obtenían mayores ganancias en cada venta.
Finalmente, a los pocos años, los japoneses se habían instalado en la mente de los consumidores estadounidenses como los fabricantes de autos de lujo que podían competir con los mejores europeos, por lo que no importaba pagar precios más altos por ellos. Los japoneses habían logrado su objetivo de pasar a ser más reconocidos por su calidad que por su bajo precio. A lo largo de la década de 1980, las empresas japonesas no retrocedieron; por el contrario, consolidaron su presencia en el mercado estadounidense. Las compañías tradicionales de Detroit, entre tanto, continuaron su decadencia. En 1987, American Motors, entonces la cuarta mayor del país, desapareció del mercado. Las otras tres grandes firmas de Detroit, General Motors, Ford y Chrysler, empezaron la década en 1980 con 84% del mercado estadounidense.
Al final de la década, pese a las restricciones oficiales a la competencia japonesa, su participación en el mercado había caído al 69%. Pese al proteccionismo, siguieron fabricando, pero no pudieron mantener los empleos buenos y estables que les había asegurado Ronald Reagan, los mismos que hoy promete Trump. Durante la década de 1980, cuando estuvieron vigentes las restricciones comerciales a las importaciones japonesas, el número de trabajadores sindicalizados en Detroit cayó de 1,6 millones a un millón.
Las restricciones comerciales fueron anuladas finalmente en 1994, bajo el Gobierno de Bill Clinton. El sindicato UAW, el principal gremio de los trabajadores automovilísticos estadounidenses, tiene en la actualidad alrededor de 400.000 miembros, casi cuatro veces menos que los que tenía en la década de 1970.
El economista francés Frederic Bastiat fue uno de los grandes difusores de una idea cada vez más extendida a lo largo del siglo XIX: las ventajas del librecambismo y la inutilidad económica del proteccionismo. La tesis que Bastiat mantenía hace más de 150 años era que lo beneficioso para un país es especializarse en aquello que puede producir mejor, para poder intercambiarlo con otros y adquirir bienes a costes menores de los que les supondría hacerlos. En otras palabras, no hay que comprar mercancía nacional por el hecho de serlo, sino procurar que los productos que uno fabrica sean los más competitivos y que por eso se compren, tanto aquí como fuera.
Los problemas que tuvo la intervención de los años 80 para apuntalar a la industria automovilística estadounidense son presentados hoy día en las facultades de Economía como un ejemplo de las limitaciones que enfrenta un Gobierno al intentar negar las realidades del mercado. Una lección de historia económica que Trump debería aprender porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.