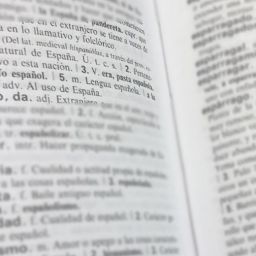El pasado mes de enero se fallaba el XV Premio Don Quijote, integrado en los premios Rey de España de periodismo, a favor del artículo “La represión lingüística del español en los Estados Unidos”, publicado en el New York Times en español en junio de 2018. El premio se concedió por la defensa del idioma español y de la diversidad. Como autor, los sentimientos que la noticia me provocó fueron de agradecimiento y satisfacción, por venir a darle colofón a mi trabajo durante casi seis años como director del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard.
El artículo partía de la denuncia de diversas situaciones en que hispanohablantes vieron afeada su conducta por el simple hecho de hablar español o, incluso, de ‘parecer’ hablantes de español en los Estados Unidos. Estas situaciones podrían interpretarse como efecto de la intolerancia de Donald Trump y de sus actitudes supremacistas. Y, efectivamente, algo de ello hay, puesto que este tipo de talante, además de contagiarse, respalda conductas que en otras circunstancias quedarían latentes.
Por otro lado, el artículo explica, con el exiguo detalle que el género permite, que la represión lingüística ni es un fenómeno novedoso en los Estados Unidos ni es exclusivo contra la lengua española, como demuestra la historia social de las lenguas en regiones tan distantes como Estonia, Nuevo México o la propia España. La coexistencia de lenguas a menudo ha sido fuente de conflictos cuando se han antepuesto paradigmas ideológicos de origen romántico, como la falsa ecuación que iguala lengua, nación y raza, o cuando se olvida que la maldición de Babel no es más que un mito de mal encaje en una realidad globalizada, por no mencionar la violación de los derechos individuales en nombre de un supuesto bien común.
La noticia del premio Don Quijote de 2018 inevitablemente desencadenó una onda de reivindicación de lo hispano, de defensa a ultranza de su peso histórico y de repulsa del trumpismo. Sin embargo, mi intención como autor no se había quedado ahí, ya que ni me gusta interpretar la vida social de las lenguas en términos bélicos, de ataques y defensas, ni creo que el mantenimiento del español en los Estados Unidos estribe en la salvaguarda de su memoria histórica. El futuro del español en los Estados Unidos dependerá del espacio que esta lengua ocupe en la educación, los medios de comunicación y las plataformas informáticas. Toda acción en esas líneas habrá de resultar positiva, pero para ello se requiere la consolidación de una ideología que acepte la diversidad y rechace la represión lingüística.
El empeño no es fácil. La represión lingüística se inscribe en una actitud que el filósofo coreano afincado en Alemania Byung-Chul Han ha explicado como la expulsión de lo distinto. El individuo contemporáneo, guiado por el poder hacer, más que por el tener que hacer, se disciplina a sí mismo en un culto a lo igual, que lo lleva a considerar su plenitud en lo idéntico: unas mismas conductas, unas mismas ideas, unas mismas lenguas. Todo lo que no sea igual, en mí y en mi entorno, merece la expulsión. Desde esta perspectiva, el enemigo del español es mucho más peligroso que Trump: el enemigo está en que la sociedad estadounidense, en su conjunto, se acomode en la expulsión de lo distinto. Si es así en los Estados Unidos, el español saldrá perjudicado. Si es así en cualquier otra sociedad, saldrá perjudicada la diversidad, que nos descifra como humanos.