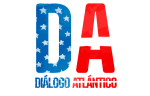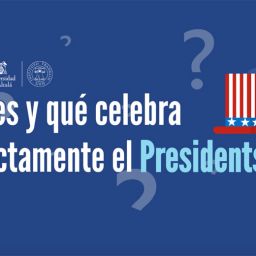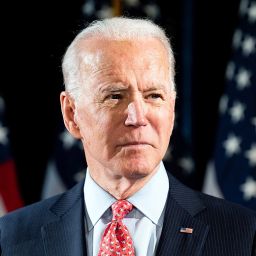El cowboy es un arquetipo cuyas versiones más populares se han difundido desde el nacimiento de la industria americana del cine, según las distintas sensibilidades y criterios de Hollywood. Un arquetipo luego enmendado o enriquecido por autores, cineastas, escritores, pintores o escultores, que añadieron su lírica o su mirada a esta mitología. Una mitología que con el paso del tiempo, y forjando una aleación con la Memoria, la Historia y la fábula, ha ido aceptando nuevos elementos definitorios, tan definitorios como contradictorios. Y así hasta hoy.
¿El cowboy Tom Doniphon, quien realmente mató a Liberty Valance cuando la ley comenzaba a llegar al Oeste y la frontera cabalgaba fuera de su tiempo es el mismo tipo de cowboy que William Munny, el asesino que busca la redención en Sin Perdón, cuando este asegura, “matar a un hombre es algo despreciable, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría llegar a tener”?
 La evolución de esta multiplicidad de caracteres bajo el mismo arquetipo es visible si avanzamos a cámara rápida desde el cine mudo hasta nuestros días. En los años de esplendor del western como género, los códigos de “buenas prácticas hollywoodienses” vetaban, por ejemplo, que un cowboy pudiera disparar por la espalda a un enemigo.
La evolución de esta multiplicidad de caracteres bajo el mismo arquetipo es visible si avanzamos a cámara rápida desde el cine mudo hasta nuestros días. En los años de esplendor del western como género, los códigos de “buenas prácticas hollywoodienses” vetaban, por ejemplo, que un cowboy pudiera disparar por la espalda a un enemigo.
Cuando, a partir de los años 50, la televisión irrumpió con series más violentas, la “buena moral”, de nuevo, trató de reconducirlas con melodramas interminables como Bonanza y Cuero crudo (Rawhide).
El Museo del Oeste, en Los Ángeles, lleva el nombre de Gene Autry, el más laureado de los cowboys-cantantes, quien disfrazado almibaradamente de vaquero, cortejaba a los personajes femeninos con suaves tonadas y rasgueos de guitarra. A comienzos de la década de los años cincuenta, Autry escribió “Los Diez Mandamientos del Código Cowboy”, misión aparentemente sagrada para la que, sin duda, hay que autoconcederse una alta consideración. Entre los mandamientos, Autry incluía que “un cowboy nunca traiciona la confianza”, que “un cowboy siempre dice la verdad” o que “un cowboy es amable con los niños, amigo de los mayores y de los animales”.
 Años después, Sergio Leone o Peckinpah o el propio Eastwood pecaron sostenidamente contra estos mandamientos y en sus celebradas aproximaciones fílmicas al west, las emociones confusas del cowboy encontraron una descarnada poesía.
Años después, Sergio Leone o Peckinpah o el propio Eastwood pecaron sostenidamente contra estos mandamientos y en sus celebradas aproximaciones fílmicas al west, las emociones confusas del cowboy encontraron una descarnada poesía.
Aunque el Oeste responda a una geografía y a una época, como ha apuntado Muñoz Molina, es más preciso entenderlo como una dirección, un destino, un viaje azaroso –aquí la metáfora de una vida intensa y justificada– en el que hay riesgo, vitalidad, logros, fracaso y olvido.
No hay forma de llegar hasta el final del Oeste, salvo cuando Groucho Marx, en la versión paródica de los hermanos Marx, pide en la estación de tren, “deme un billete al Oeste pero hasta que se acabe”.
Pero, aunque el cowboy ha derivado en una representación de la forja de Estados Unidos, en una síntesis de valores atribuibles a lo americano, su origen, también sus valores están vinculados a la primera llegada de los españoles al Nuevo Continente. Y en definitiva, a la rampante unión de hombre y caballo, cuando este fue incluido en las naves que viajaron en el segundo viaje de Cristóbal Colón de 1493 y al sentimiento caballeresco.
 De la importancia de los equinos en los viajes exploratorios a América, da fe la sentencia de la época, “Primero Dios y luego los caballos”, sabiendo, por las crónicas, que se llegaron a herrar con plata y a ponerles nombres por su importancia, figurando en los registros mientras los de muchos hombres eran absolutamente ignorados, como apunta el miembro de la Real Academia de la Historia, Pablo Emilio Pérez Mallaína.
De la importancia de los equinos en los viajes exploratorios a América, da fe la sentencia de la época, “Primero Dios y luego los caballos”, sabiendo, por las crónicas, que se llegaron a herrar con plata y a ponerles nombres por su importancia, figurando en los registros mientras los de muchos hombres eran absolutamente ignorados, como apunta el miembro de la Real Academia de la Historia, Pablo Emilio Pérez Mallaína.
Cuenta Salvador de Madariaga en su libro Esquiveles y Manriques, “la impresión, temor y admiración reverenciales” que los “naturales de aquellas tierras” sintieron por el hombre blanco a caballo. “El caballo –recordaba Carmen Martínez de Sola, expresidenta de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española–, es símbolo de prestigio, arma guerrera, utensilio insustituible en el trabajo y medio de transporte”. El caballo recorrió las pioneras expediciones españolas por América del Norte, llevando al hombre a su ritmo, cuando allí no había ejemplares de este animal-totémico.
Con los caballos, provenientes originariamente de las Marismas del Guadalquivir, se fueron exportando por todo el continente técnicas de doma, utensilios y funciones defensivas o de ataque. “Los corceles llevaban cubierta la cabeza, cuello y pecho con testeras, ciñendo los lados y cubriendo las ancas y patas con gruesos escaupiles, las flechas no solían herirlos. Creían que eran inmortales y que los caballos mordían debido a su relincho”, cuenta José de Tudela en El Legado de España en América, donde también se lee “se atribuyó a los caballos que comían hierro u oro, y al comprobar que se alimentaban de hierba, evidenciaron su animalidad”.
 En estos días, si tienen a bien visitar el National Cowboy and Western Heritage Museum, en las afueras de Oklahoma City, el que fuera último territorio nativo americano de la Unión, sus conservadores les contarán que originalmente el vaquero, el cowboy, procedía de España, la cultura con mayor influencia en el sudoeste de Estados Unidos. También les dirán que Buffalo Bill resultó determinante para la explosión del estereotipo, con sus pioneras giras promocionales en Europa pero también añadirán, “el cowboy real de finales del siglo XIX poco tiene que ver con el cine ni con los espectáculos circenses de Buffalo Bill. Realmente, eran muchachos muy jóvenes, que debían recorrer entre 15 y 20 millas al día e iban guiados por la carreta de la comida (chuckwagon), donde esperaban, cuando se produjera una parada, poder tomar una taza de café, un poco de pan, frijoles o carne de caza, búfalo, reno, pollo o pavo”.
En estos días, si tienen a bien visitar el National Cowboy and Western Heritage Museum, en las afueras de Oklahoma City, el que fuera último territorio nativo americano de la Unión, sus conservadores les contarán que originalmente el vaquero, el cowboy, procedía de España, la cultura con mayor influencia en el sudoeste de Estados Unidos. También les dirán que Buffalo Bill resultó determinante para la explosión del estereotipo, con sus pioneras giras promocionales en Europa pero también añadirán, “el cowboy real de finales del siglo XIX poco tiene que ver con el cine ni con los espectáculos circenses de Buffalo Bill. Realmente, eran muchachos muy jóvenes, que debían recorrer entre 15 y 20 millas al día e iban guiados por la carreta de la comida (chuckwagon), donde esperaban, cuando se produjera una parada, poder tomar una taza de café, un poco de pan, frijoles o carne de caza, búfalo, reno, pollo o pavo”.
El cowboy es, como vemos, un mito de ida y vuelta, de España a Estados Unidos, de la realidad a la ensoñación y los ideales.

Este artículo forma parte de la conferencia que Paco Reyero impartirá el próximo día 2 de mayo en el marco del X Congreso internacional sobre vínculos históricos entre España y las Américas: «Transformaciones transatlánticas: historias, democracias e inteligencia artificial» que el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, la División de Estudios Interdisciplinares de City College of New York y el Instituto Cervantes de Nueva York celebran desde hoy en la ciudad de Nueva York. Puede consultar el programa aquí.