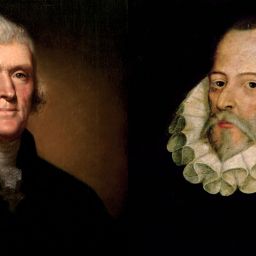La mañana del 23 de mayo nos despertamos con la noticia del fallecimiento de Philip Roth, el autor contemporáneo que comparte con Haruki Murakami el mérito de protagonizar el mayor número de chascarrillos sobre la reticencia de la Academia Sueca a premiar su obra. Caprichos del destino: Roth nos deja el mismo año en el que el Nobel de literatura no va a entregarse, algo que no sucedía desde 1943.
Que las acusaciones de abuso sexual por parte de varias decenas de mujeres suecas anónimas hayan llegado a poner en jaque el más prestigioso galardón literario no puede sino entenderse como parte de un necesario cambio de paradigma liderado por el feminismo, y que en el terreno de la cultura y el entretenimiento tiene a los movimientos #MeToo y Time’s Up como principales catalizadores. La más reciente literatura de los EE.UU. no se ha librado del escándalo, y varios niños bonitos del público y la crítica, como Junot Díaz o Sherman Alexie, han caído en desgracia en los últimos meses después de ser acusados de acoso y conducta sexual inapropiada.
Algunas voces ya se han movilizado para que, en lugar de dejar el Nobel desierto, la Academia reconozca a Roth a título póstumo, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente necesario premiar a otro gran varón blanco de las letras estadounidenses? Aunque, Dylan aparte, el último premio para EE.UU. se lo llevara Toni Morrison, en las décadas anteriores vimos a Hemingway con su Nobel, además de a Faulkner, Bellow y Steinbeck (quien tuvo la humildad de reconocer que no lo merecía).
Habrá quien, hablando desde una posición de privilegio, defienda la “pureza” de la literatura por encima de consideraciones de género, etnia, raza o sexualidad. Pero el Nobel tiene más que ver con la representación y la visibilidad que con algo tan difícil de medir como la calidad literaria. Así las cosas, y con la esperanza de que se haga justicia en los tribunales con las víctimas de abusos, premiar a una mujer es lo mínimo que podría esperarse de la Academia para empezar una simbólica redención después de este escándalo −y para dejar atrás un desequilibrio que ha llevado a galardonar a 13 hombres por solo 5 mujeres desde el año 2000.
Aunque los EEUU no están precisamente mal representados en estos premios −solo Francia suma más galardones− los intereses de este blog nos llevan a pensar qué autoras de esa nación le darían un brillo especial al sello Nobel. Para quienes los EE.UU. signifiquen sombreros de vaquero, montañas majestuosas y campeonatos de rodeo, Annie Proulx sería la candidata ideal: en pocas obras la lengua vernácula de los estados del sur y del oeste adquiere el vuelo poético que le otorga Proulx, sin perder por ello un ápice de autenticidad. Para satisfacer a los lectores conscientes de que la experiencia americana empezó mucho antes de la llegada de los primeros colonos a bordo del Mayflower, Leslie Marmon Silko lleva décadas problematizando en obras de gran ambición el otro gran conflicto étnico y racial de la nación: el de los nativos americanos y la sociedad blanca. Su candidatura sería una buena manera de reivindicar las muchas influencias postergadas a un papel secundario dentro de lo que se ha dado en llamar literatura occidental.
Quienes se lamentaron de que John Updike nunca fuera un candidato real al premio, tendrían un motivo de alegría al ver a una de sus más adelantadas y prolíficas discípulas, Lorrie Moore, luciendo vestido de gala en Estocolmo. Sus agudas observaciones sobre la vida urbana actual y la complejidad de su lenguaje autorreferencial, cargado de humor y juegos de palabras, la convertirían en una elección alejada de la habitual formalidad de los ganadores. Pero si se prefiriese continuar con las voces solemnes, qué mejor opción que Marilynne Robinson: influida por la Biblia y Moby-Dick, admirada por el presidente Obama, incluida por Time entre las 100 personas más influyentes, y dueña de una obra escasa en cantidad pero rica en reflexiones sobre la fe, la espiritualidad, la soledad o el miedo, además de preocupaciones sociales como la contaminación nuclear.
Al amante de la literatura estadounidense a quien le frustre que el Nobel no tenga un hueco para ninguna de estas autoras, al igual que tampoco lo tuvo para Charlotte Perkins Gilman, Edith Wharton o Flannery O’Connor, le consolará el poco sentido que tiene poner a autores a competir entre sí. Decía Bogart que la única manera justa de decidir un Oscar sería haciendo que todos los actores interpretaran a Hamlet. Quizás el mejor modo de decidirnos por esta o aquella autora fuera sentarlas ante un folio en blanco, darles el epígrafe “La gran novela americana”, y dejar que un puñado de suecos sacara sus propias conclusiones.