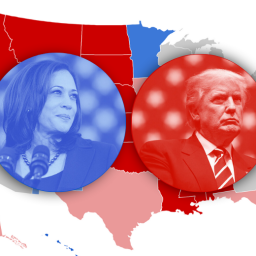Desde Watergate, la historia política de Estados Unidos se puede estudiar a través de los esfuerzos para controlar la influencia de intereses privados en la financiación de partidos y candidatos.
Antes de saltar a la política de Estados Unidos, Bill Bradley fue una estrella del baloncesto en versión NBA. Senador demócrata por Nueva Jersey, llegó a disputar la nominación presidencial al mismísimo Al Gore. Además de las inevitables metáforas deportivas, uno de sus temas recurrentes era la necesidad de limitar lo que él consideraba una influencia desmedida por parte de intereses privados en la financiación política americana. Y lo argumentaba de una forma curiosa, comparando el dinero en política al insidioso problema de tener hormigas en la cocina: «O se tapan todos los agujeros, o las hormigas siempre encontrarán una forma de volver».
Desde Watergate, la historia política de Estados Unidos se puede estudiar desde el punto de vista de los esfuerzos por bloquear la entrada de hormigas en una cocina política cada vez resulta más costosa de operar. Washington ha llegado a producir reformas con mejores intenciones que resultados como la Ley McCain-Feingold de 2002. Una legislación que aspiraba a controlar el llamado soft money, donaciones sin límite porque se realizaban a través de las arcas de los comités nacionales de los partidos políticos y no directamente a los candidatos.
El gran problema es que el Tribunal Supremo se ha declarado bastante escéptico a la hora de limitar la financiación política independiente o externa por parte de millonarios, corporaciones, sindicatos, asociaciones y otros grupos de interés. En su reiterada doctrina, Citizens United v. Federal Election Commission, la cúpula judicial de Estados Unidos ha equiparado esas donaciones al ejercicio de un derecho tan fundamental como la libertad de expresión, consagrado en la primera enmienda de la Constitución de 1787.
Junto a este marco legal, en el que al final los ciudadanos individuales solo pueden donar 2.600 dólares a un candidato federal por elección, hay un principio inalterable en la política de Estados Unidos y es que cada elección viene acompañada de una plusmarca de gasto, que cada vez procede más de grandes donantes privados que operan fuera de los límites establecidos. El precio total de la campaña para las últimas midterms de 2014 se ha acercado a los 4.000 millones de dólares, de acuerdo a los cálculos realizados por el Center for Responsive Politics. Este presupuesto es el más grande asociado con unos comicios de medio mandato en Estados Unidos y plantea la posibilidad de que la campaña presidencial de 2016 termine superando el listón de los 10.000 millones de dólares.
En enero de 2015, las alarmas han saltado para el Partido Demócrata con el anuncio por parte de los hermanos Koch de invertir durante el próximo ciclo electoral un total de 889 millones de dólares. El esfuerzo de estos multimillonarios conservadores de Wichita, Kansas, va a rivalizar con los presupuestos que manejarán los nominados de los dos grandes partidos de Estados Unidos para las presidenciales de 2016.
Los hermanos Koch, además de su propio dinero, están canalizando las aportaciones de otros 300 donantes integrados en su colosal maquinaria de influencia política. Detrás tienen un conglomerado de petróleo, gas y materias primas con más de 100.000 empleados por todo el mundo y un negocio anual estimado en 115.000 millones de dólares. Sin problemas de dinero para financiar toda clase de operaciones de lobby, programas académicos, think-tanks, sondeos y análisis, campañas de televisión y esfuerzos para movilizar el voto.
Ante ese poderío, los patrocinadores de Hillary Clinton, por ejemplo, estiman que para competir en 2016 tendrán que reunir más dinero que Barack Obama, el fund-raiser de mayor éxito en la historia presidencial de Estados Unidos sin recurrir al atajo de los grandes contribuyentes. Esta vez, las hormigas de las que hablaba el senador Bill Bradley parece que no van a tener ningún problema para volver a entrar en la cocina.