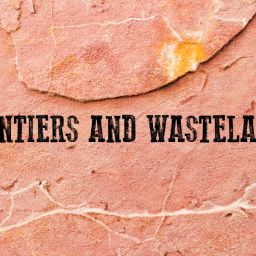En la plaza Lafayette frente a la Casa Blanca se erige orgullosa una figura en bronce de Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos de América, vestido con uniforme militar y saludando desde su caballo. El motivo que recuerda la figura es la batalla de Nueva Orleans, en la que Jackson derrotó en 1814-15 al general británico Pakenham, parapetado en las fortificaciones de la ciudad de Louisiana para repeler las agresiones del enemigo. Es milagrosamente una de las estatuas que se ha salvado de las hordas que ajustician a la historia con ánimo revanchista, pese a que ha estado hace algunas semanas aprisionada por las cuerdas de los manifestantes del movimiento #BlackLivesMatter, con intenciones de echarla al suelo, y eso que está anclada a conciencia: es la primera estatua de una persona a caballo que se erigió en Estados Unidos y utilizó por primera vez en el mundo solo las patas traseras del caballo como punto de apoyo. La simbólica imagen de la escultura al aire libre que antecede, en ese lugar maravilloso de la capital federal, a la vista monumental de la Casa Blanca, puede hacer que el visitante se pregunte si se encuentra ante un homenaje a los monarcas absolutistas que reinaron en Europa durante siglos, y cuyos vestigios históricos en forma de monumentos son similares al de Jackson. Puede caer en la tentación de pensar si la figura del presidente del país más poderoso del mundo puede ser vista como la del rey de América.
Estados Unidos eligió el presidencialismo como fórmula de gobierno, dentro de una república con territorios autónomos. En el momento histórico en que esta decisión se produjo coincidieron en el tiempo la Revolución francesa y la Independencia de Estados Unidos, y ambos procesos dudaron del sistema monárquico a la manera en que venía desarrollándose en el Viejo Continente. Los participantes en la comisión constituyente de Filadelfia eligieron un sistema de jefatura del Estado electivo, no hereditario, siendo la figura presidencial una decisión del pueblo y por el pueblo, aunque le dieron las atribuciones de un monarca. La Declaración de Independencia refleja la monarquía vigente en Inglaterra (Jorge III) como una entidad claramente corrompida que se dedicó durante años en ultramar a usurpar las tierras y propiedades, a sojuzgar al pueblo; una tiranía encabezada por un rey, o más bien por un príncipe a la manera de Maquiavelo.
Hay incógnitas que caben en el debate. ¿Fue sólo el rechazo a las formas de gobernar de Jorge III en las colonias lo que movió a los padres fundadores a elegir una república? Y ¿qué eligieron realmente? ¿Una república o una monarquía disfrazada? Jefe de gobierno y jefe de Estado en la misma persona fue su decisión. La disertación que hace Richard Hurowitz en Time incluye referencias a la intención de John Adams de que el primer presidente fuera denominado como “Su Majestad”. El presidencialismo tal y como Jefferson, Franklin, Adams y los demás plasmaron en el espíritu de su texto fundacional, desarrollado en la posterior Constitución del “We the people”, no debe ser confundido con un falso parlamentarismo subsidiario del poder presidencial, sino que este debe ejercer el control de la acción del gobernante a través de las dos cámaras del Congreso. He aquí la gran diferencia respecto a las monarquías vigentes en la época del nacimiento de la nación, y lo que la asemeja al concepto de la monarquía constitucional y parlamentaria que hoy rige los designios de muchas naciones del planeta. Y lo que lo diferencia de las monarquías que se fueron instaurando en América.
La monarquía parlamentaria sigue siendo útil tal y como sobrevive en el siglo XXI en un total de 43 países de los 194 países que hay en el mundo reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Once de esos países son europeos, algunos con tanta tradición en la historia continental como Reino Unido, Suecia, Bélgica, Dinamarca o la propia España. Estados Unidos eligió otra fórmula en un momento en que la modernidad se abría paso, pero nadie puede achacar a estos países de falta de modernidad. Uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, la cadena británica BBC, especuló durante el mandato de Barack Obama con la ensoñación real de que el presidente fuera un monarca con todas sus atribuciones pero elegido por los ciudadanos, a diferencia del concepto clásico de monarquía. Y vemos en el artículo que Jackson, Abraham Lincoln o Teddy Roosevelt han sido acusados a lo largo de la historia de actuar como cabezas regias de opulentas cortes, algo que siendo, como era, una crítica puede entenderse como un desprecio hacia la institución real. Un historiador como David Cannadine sostiene que de facto, Estados Unidos es una monarquía que elige a su rey. Sin linajes ni componentes hereditarios en el traspaso del poder, pero sí con las características de poder que definen un reinado.
El nexo que une las prerrogativas presidenciales con el poder militar, algo que en Estados Unidos es notorio al ser considerado el presidente como comandante en jefe de todos los ejércitos, sirve al autor Josep María Colomer para mostrar su temor a que la coincidencia de ambos factores pueda derivar en “nombramientos de por vida” o a la tentación absolutista por parte del presidente, una situación que nunca en la historia de EE. UU, se ha producido. El juego de contrapesos que mencionábamos más arriba lo haría imposible, contribuyendo a dotar de mayor humanización a la figura presidencial frente a la imagen idealizada que siempre han tenido reyes y reinas.
Para más información: Colomer, J. M. “Elected Kings with the Name of Presidents. On the Origins of Presidentialism in the United States and Latin America”. Revista Latinoamericana de Política Comparada.