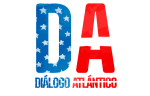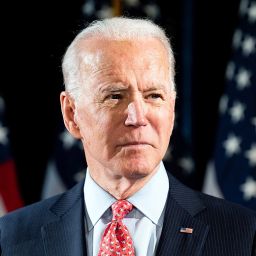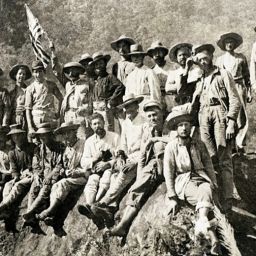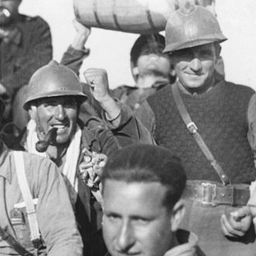La conmemoración del 250º aniversario de la Declaración de Independencia que se celebrará en el 2026 podría constituir una buena oportunidad para que España pudiera destacar y difundir la importancia de la ayuda del gobierno de Carlos III a las colonias rebeldes que no ha sido suficientemente conocida ni reconocida ni por la historiografía ni por la opinión pública de Estados Unidos.
Sin embargo, es preciso reconocer que sin la intervención de España favor de las colonias rebeldes en su guerra contra la metrópoli, aquellas no hubieran obtenido un desenlace favorable para la independencia ni se hubiera obtenido en las fechas en que se consiguió; aunque es posible que se hubiera logrado la independencia en otras circunstancias. La ayuda secreta que España prestó al ejército de George Washington, antes de declarar formalmente la guerra en 1789 y las campañas de Bernardo de Gálvez en el Misisipi y en el golfo de México, al conquistar las plazas británicas de Mobilia y Pensacola bloquearon la presencia de la Armada británica en dicho golfo y el canal de las Bahamas, impidiendo así que el ejército inglés y su armada atacase el ejército rebelde formando una tenaza por el norte y por el sur.
La falta de reconocimiento de esa contribución de España por parte de los Estados Unidos —que en cambio valoran la contribución de Francia y el apoyo del marqués de Lafayette al general Washington— puede obedecer a motivos tanto de tipo objetivo como subjetivos, que podríamos llamar psicológicos.
Entre estos últimos, es evidente la pervivencia de los prejuicios y estereotipos negativos sobre el legado de España en América que habían sido asumidos en gran parte por los propios líderes de las colonias rebeldes, aunque hubieran rechazado el dominio político de la metrópoli en donde se habían originado.
Como factor objetivo de esa falta de reconocimiento se puede indicar que —a diferencia de lo que ocurría con Francia, que en la guerra anterior había perdido casi todas sus posesiones en América septentrional—, España conservaba gran parte de sus extensos dominios en el continente. Por lo que la presencia española constituía un obstáculo a la anhelada expansión del nuevo estado hacia el oeste; y de un aliado necesario para ganar la guerra contra Inglaterra, España se convertía en un rival y poderoso vecino.
Cuando una delegación diplomática del Congreso encabezada por Benjamin Franklin se entrevistó a finales de 1776 con el embajador de España ante la corte de Luis XVI, Pedro Pablo Abarca y Bolea, conde de Aranda, el aristócrata aragonés no abrigaba ninguna simpatía hacia unos vasallos que se estaban rebelando contra su rey legítimo. Pero, venciendo sus escrúpulos pro-monárquicos, Aranda recomendó al gobierno de Carlos III que ayudara de forma inmediata y clara a la rebelión, declarando la guerra a Inglaterra cuando todavía el nuevo estado no «huviese salido de sus aprietos».
Pero el gobierno no siguió el consejo del clarividente embajador, y no se atrevió a provocar a Inglaterra con un acuerdo explícito con los rebeldes, optando por una decisión salomónica: ayudaría al ejército de Washington con armas municiones y pertrechos, así como ayuda financiera, pero todo ello con el máximo secreto.
Esa estrategia ambivalente tendría como consecuencia que, aunque las cifras de ayuda secreta al ejército rebelde, realizadas a través del puerto de Nueva Orleans y de La Habana, fueron importantes, los beneficiarios de la ayuda a veces no se enteraron de que procedía de España.
Aparte de las consecuencias negativas de esa política ambigua, se produjeron graves desaires por parte de la Corte Española a los representantes del Congreso de los Estados Unidos. Incluso una vez declarada la guerra a Inglaterra, el secretario de Estado Floridablanca mantuvo una actitud reservada con el representante mandado por el Congreso, John Jay, que no fue recibido ni una sola vez por el rey Carlos III en los dos años que estuvo en Madrid. Y cuando el diplomático norteamericano se incorporó a la delegación estadounidense que negociaba la paz en París, John Jay viajó a Londres y —a espaldas de los dos principales aliados de Estados Unidos, Francia y España—, concertó un tratado preliminar de paz con Gran Bretaña. En ese tratado, Inglaterra hacía generosas concesiones de territorios que ya no eran suyos, por ser los que Bernardo de Gálvez había conquistado para España. Y también reconocía el derecho de libre navegación en el río Misisipi repitiendo lo acordado en el tratado de 1763 en circunstancias completamente diferentes.
Para no entorpecer la firma del tratado de paz en París de 1783, el ministro de Estado Floridablanca dio instrucciones al conde de Aranda de no exigir en el acuerdo la fijación de la frontera norte y la exclusividad de navegación en el Misisipi, confiando en que se podrían limar esas diferencias en un futuro tratado entre España y la nueva nación.
Y, cuando en 1785 Floridablanca envió como el primer embajador de España ante el Congreso de los Estados Unidos a Diego María Gardoqui —comerciante vasco que se había hecho amigo de John Jay mientras estaba destinado en España—, Gardoqui fracasó en su misión de concertar un tratado con los representantes del Congreso donde se incluyeran los términos que no habían sido incluidos en el acuerdo de París. En 1787, el cuerpo legislativo decretó un receso para elaborar una nueva constitución mediante la Convención de Filadelfia, por lo que las negociaciones con el embajador español quedarían interrumpidas.
El fracaso de la diplomacia española en que el nuevo estado reconociese la ayuda de España a la independencia en concesiones concretas tendría su culminación cuando el 27 de octubre de 1795, el Príncipe de la Paz, don Manuel Godoy y Thomas Pickney, como representante del nuevo estado, firmaron en San Lorenzo de El Escorial un Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos de América y Su Majestad Carlos IV.
España cedía en ese tratado el derecho de navegación exclusiva por el que tanto se había batallado y se reducían los dominios españoles a las fronteras que habían acordado en el tratado espurio de 1782 entre John Jay y el representante del gobierno inglés, y suponía reducir el territorio español en la Luisiana a una delgada franja sobre la costa del golfo de México.