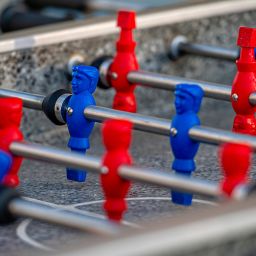Doscientos cuarenta y cinco millones de estadounidenses se concentran en el tres por ciento del país. Nueva York es la prueba de que las ciudades no solo estimulan la economía y el desarrollo, también el estado de ánimo, porque suponen la ausencia de espacio físico entre las personas y representan la proximidad sin pérdida de la intimidad. Ensimismado, pienso en ello cuando bajo por Broadway una soleada mañana de abril haciendo lo mismo que el resto de turistas, mirar hacia arriba (algo que los neoyorquinos no hacen jamás), mientras camino entre un edificio histórico y otro.
Tuerzo a mano izquierda por la 47 y en la parada frente al Copacabana tomo el autobús de la línea E que, en diez minutos, la mayoría de ellos consumidos por la Octava pegados al flanco de Central Park, con Strawberry Fields a un costado, el Dakota al otro y John Lennon en el corazón, me dejará en mi destino, el Museo Americano de Historia Natural (AMNH), uno de los muchos que ofrece la ciudad.
Cuando se viaja en autobús por Nueva York uno se siente como un cameo, un personaje sin nombre que puede carecer de importancia en la trama pero que es imprescindible para ella, como los viajeros que transportaba en su autobús Alan Driver (nombre predestinado, quizás), el protagonista de la película de Jim Jarmusch Paterson, que es la sublimación de la vida ciudadana ordinaria, una oda al arte como forma de relación con la cotidianidad.
En la agitada Manhattan los únicos que parecen no tener jamás prisa son los sufridos conductores y los usuarios del bus. Los autobuses tienen parada cada dos o tres manzanas, pero prácticamente paran en todos los semáforos. Viajar en autobús es divertido porque todo el mundo parece relajado. Uno diría que solo lo utilizan jubilados, ociosos y turistas, que pueden recorrer la ciudad desde una atalaya privilegiada y por un precio módico, la décima parte de lo que se paga en los autobuses turísticos.
El autobús eléctrico rueda con parsimonia y en silencio hacia el norte, dejando entrever por las calles perpendiculares que cruzan hacia el oeste el río que marca la fisionomía de Nueva York, el Hudson. “Muhheakantuck”, llamaban los iroqueses al río que se «emborracha con aceite» en el corazón de Manhattan, como escribió Lorca en Poeta en Nueva York.
Entre el 11 de marzo y el 9 de agosto el AMNH exhibe una nueva exposición casi monográfica, T. rex: The Ultimate Predator, sobre el fascinante mundo del tiranosaurio, el monstruo que, como haría generaciones después su atómico heredero Godzilla, nos aterrorizó cuando niños y fue el mayor predador que haya existido jamás en tierra firme.
Allí descubro con sorpresa que las crías del Tyrannosaurus rex eran unos pollitos desamparados que les dejo en estas imágenes de la muestra. Puede que sea difícil imaginar que el gran carnívoro del Cretácico fuera tan pequeño, pero el gigante con dientes no nacía de un huevo completamente desarrollado y cubierto con las típicas escamas reptilianas. De hecho, las crías eran aproximadamente del tamaño de pollos escuálidos, con unos «brazos» que proporcionalmente a sus cuerpos eran más largos que en los adultos. Cada cría estaba recubierta con un abrigo de suave plumón parecido al de los pingüinos.
Sí, Tyrannosaurus rex no siempre fue un coloso. El gigante también fue bebé. La minúscula y emplumada cría pasaba en un par de lustros de tener el tamaño de una gallinácea a ser un adulto gigantesco. Cuando tenía aproximadamente veinte años, un adulto medía unos cuatro metros hasta la cadera, otros doce o trece desde las narinas hasta la punta de la cola y pesaba entre seis y nueve toneladas. Esa transformación significa que, durante su rápido crecimiento, los jóvenes tiranosaurios ganaban alrededor de tres kilos al día durante trece años.
El tiranosaurio tenía unas extremidades delanteras demasiado pequeñas para su tamaño corporal, por lo que hay muy pocos testimonios fósiles de ellas. Gracias a los ejemplares descubiertos recientemente, los insignificantes brazos adultos que se muestran en la exposición son incluso más pequeños de lo que se suponía y de lo que nos enseñó Steven Spielberg en Parque Jurásico. Pero no eran débiles ni inútiles, sino robustos, musculosos, provistos de garras y con articulaciones móviles. En las crías, las proporciones de las extremidades superiores se ajustaban mucho mejor al tamaño de su cuerpo, lo que significa que en sus estadios juveniles más tempranos los tiranosaurios podrían haber usado sus brazos para agarrar presas, como lo hacían otros tiranosauroideos más pequeños.
Puede que los tiranosaurios adultos también usaran las garras delanteras para despedazar a la presa que ya habrían abatido con su enorme cabeza y sus mandíbulas. Pero, con una cabeza adaptada para presionar hasta que los huesos reventaban gracias una fuerza de mordida que se estima en unos 34 500 newtons, la más potente de todos los animales vivos y extintos, Tyrannosaurus rex probablemente no necesitaba utilizar los brazos para devorar su comida.
Pero si no necesitaban brazos, ¿para qué necesitaban el plumón? La respuesta es vestigialidad: la retención de estructuras o atributos genéticamente determinados que han perdido parte o la totalidad de su función ancestral en una especie determinada. Nuestro apéndice vermicular es el ejemplo más conocido de vestigialidad.
La mayoría de las especies de tiranosauroideos eran desconocidas para la ciencia antes del 2000. Vivieron durante más de cien millones de años (ma), desde el Jurásico medio, hace 167 ma, unos cien ma antes de que Tyrannosaurus rex sembrara el pánico en el Cretácico. Esos ancestros tenían brazos relativamente largos y eran más pequeños y más rápidos que el rex, cuya trayectoria vital como especie se desarrolló durante el Cretácico Medio hasta su total extinción hace unos de 65 ma.
El linaje de los tiranosauroideos, ancestros del rex, comenzó como pequeños dinosaurios emplumados que se convirtieron en reptiles grandes y escamosos en el Cretácico. Yutyrannus huali, descrito en 2012, es el primer ejemplo de este tipo de dinosaurio. Los fósiles de estos depredadores presentan unas plumas filamentosas que se parecían más a la pelusa de un pollito moderno o de un pingüino que a las plumas de un ave adulta.
Las plumas no se usaban para volar, sino para mantener caliente al gigantesco animal, una adaptación muy interesante en los dinosaurios, un grupo generalmente considerado como de sangre fría. La posesión de plumas está probablemente relacionada con el clima. Mientras que el Cretácico Tardío, en el que imperó Tyrannosaurus rex, fue generalmente muy cálido, Yutyrannus vivió durante el Cretácico Temprano, cuando las temperaturas eran más frías.
Así las cosas, los jóvenes y más desvalidos Tyrannosaurus rex heredaron el abrigo de sus abuelos, los Yutyrannus, de la misma forma que los caballos actuales presentan unos dedos vestigiales heredados de équidos arcaicos, la reaparición de dientes en las gallinas o la existencia en los humanos de la llamada «cola vestigial», testigo indeleble de nuestro ínfimo origen, y que maldita la falta que nos hace.
Cuando por la tarde llego al cruce de la Calle 47 y la Quinta Avenida me veo rodeado por un torrente humano. La mayoría camina hacia el este para entrar en las grandes cavernas subterráneas de la Grand Central Terminal, que tienen más andenes que ninguna otra ciudad del mundo. Caminando entre hombres trajeados que llevan las corbatas al brazo y de mujeres en traje de chaqueta calzadas con deportivas que guardan los zapatos de aguja en el bolso, hago lo que ellos nunca hacen: levanto la vista y veo dos grandes hileras de rascacielos enmarcando ese valle resplandeciente que es la Quinta Avenida, la quintaesencia de la vida urbana de todo un país.